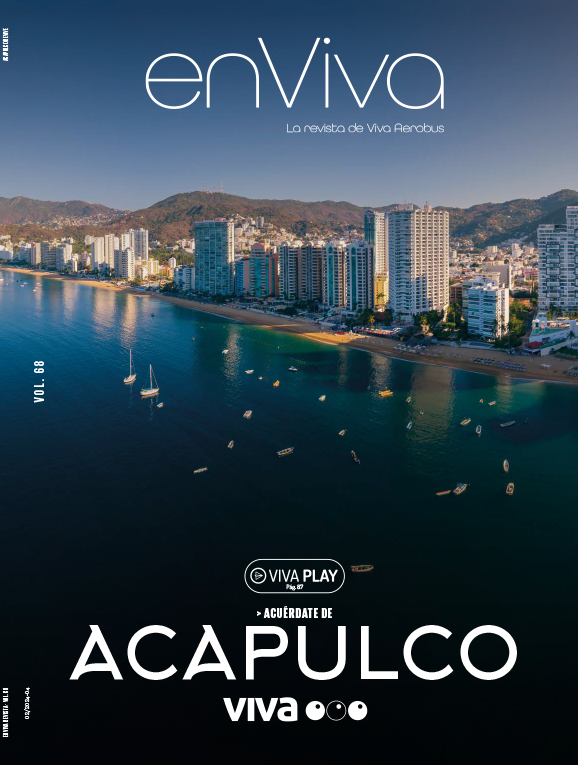Crédito: Cortesía Koanze.
El Mundo Mágico
Atemajac de Brizuela Un nuevo refugio
Por Jaime Polanco
Las montañas de Jalisco están llenas de tesoros escondidos. Uno de ellos es Atemajac de Brizuela. A 90 minutos de Guadalajara, este pequeño pueblo comienza a emerger como un remanso envuelto por el bosque y la calma, perfecto para los viajeros en busca de bienestar.
En lo alto de la serranía jalisciense se encuentra la comunidad de Atemajac de Brizuela, un pueblo que a pesar de estar cerca de otros lugares más turísticos, ha mantenido su encanto prácticamente intacto. Y eso es precisamente lo que ofrece este destino: paz, caminatas en el bosque, tiempo para conectar con la naturaleza y con uno mismo.
Por sus calles empedradas, las casas blancas con guardapolvos de color rojo y tejas de barro hablan de un lugar donde el ruido de la modernidad no es bienvenido. Sus habitantes valoran las mañanas frescas, la cercanía con el bosque y también la visita respetuosa de los turistas de fin de semana. Este ambiente es el que ha hecho posible que surjan proyectos de ecoturismo y también de bienestar.
El pueblo y su encanto
El nombre original del pueblo es Atemaxaque, que en náhuatl significa “lugar donde las piedras dividen el agua”, y es que por aquí pasan algunos afluentes que traen lluvia desde lo alto de la sierra. Gracias a que había agua y buena tierra, en el siglo xvii los misioneros sembraron algunas huertas que trabajaron con los indígenas. En 1653, el fraile Antonio Tello describió a esta comunidad como un pueblo de “temple frío” donde se daban manzanas, membrillos, duraznos, cerezas, rosas de Castilla y clavelinas. Muchas de estas huertas siguen activas en casas y solares familiares, y con sus frutos elaboran ponches y bebidas tradicionales.
La presencia del agua se convierte en bosque a las afueras del pueblo: más de 10,000 hectáreas dominadas por pinos, madroños, encinos, cedros y fresnos. Para explorarlo, lo mejor es contactar con un guía que conozca los senderos y subir a una de las cimas que rodean Atemajac. Si lo haces muy temprano, es posible que veas una cobija de nubes cubriendo los valles cercanos.
Después de la caminata, puedes almorzar en alguna de las fondas que están a un costado del templo de San Bartolomé, en el segundo piso del mercado. Los fines de semana venden quesos y jocoques, birrias y menudo, frijoles, tortillas de mano, atole y café de olla. Otra opción más contemporánea es Mextizo, un restaurante dentro del pequeño hotel Quinta Tere, con desayunos y cenas reconfortantes.
Caminar por el pueblo al atardecer es un regalo, sobre todo en invierno, pues el sol ilumina con una luz cobriza las fachadas y uno siente que ha viajado cien años al pasado. En la plaza juegan los niños y se ponen algunos puestos con café y pan para la merienda. No dudes en atravesar el pueblo para ir al Santuario del Señor del Ocotito, con su pequeño atrio, sus árboles, su piso de pasta y su figura muy venerada por los lugareños, que felices te contarán la historia.

Desayuno reconfortante.
Si ya probaste los desayunos en el mercado de Atemajac de Brizuela, puedes explorar una propuesta más contemporánea en Mextizo. Crédito: Cortesía Mextizo.
La experiencia en Koanze
Koanze Luxury Hotel & Spa es el sitio perfecto para alojarte en Atemajac de Brizuela. Este hotel boutique se encuentra en el corazón de un impresionante bosque de pinos y encinos donde reina la quietud.
El lugar fue concebido como una casa de campo, pero en 2017 se convirtió en un refugio de relajación con 23 habitaciones de lujo, restaurante y un spa de clase mundial, además de una variedad de experiencias con hermosas vistas al Valle de Atemajac y sus exuberantes jardines japoneses.
Su restaurante ofrece platillos con ingredientes orgánicos cultivados en sus viveros. Pero la verdadera joya de Koanze es su spa, con servicios holísticos que incluyen sauna, vapor, sala de relajación, un jacuzzi panorámico, tratamientos y una tina de hidromasaje al aire libre.
Su tesoro secreto: un majestuoso laberinto, una herramienta para la meditación y la reflexión espiritual que puedes recorrer descalzo y con los ojos cerrados mientras descubres algo nuevo sobre ti mismo.

Laberinto meditativo.
Hotel Koanze ofrece a sus huéspedes la posibilidad de meditar y reconectar con la tierra en su impresionante laberinto. Crédito: Cortesía Koanze.
La tranquilidad de la montaña, un pueblo pequeño y encantador, el lujo de un resort. Ya sea que busques relajarte, explorar el bosque o los jardines de Koanze, Atemajac de Brizuela es el lugar ideal para escapar del estrés de la vida cotidiana.
Visita Atemajac a través de nuestras rutas a Guadalajara:
- Tijuana
- Ciudad de México
- Montrrey
- Los Ángeles
- Cancún
- Chicago
- Ciudad Juárez
- Puerto Vallarta
- Villahermosa
- Hermosillo
- Cabo San Lucas
- Veracruz
- Puebla
- Chihuahua
- Mérida
- La Paz
- Tuxtla Gutiérrez
- Houston
- Reynosa
- Bogotá
- Culiacán
- Felipe Ángeles (CDMX)
- Mexicali
- Tampico
- Quito